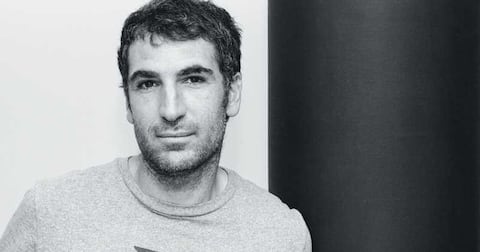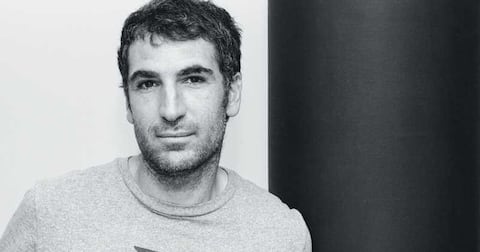columna
Mentiras piadosas
Todos los días mentimos para no herir a los demás, pero, a la larga, ¿es mejor decir la verdad o quedarse callado?

Tengo a una amiga que vive, felizmente, en concubinato con su novio, en Bogotá. Todo el mundo sabe que viven juntos, con excepción de los papás de ella, que residen en Barranquilla y que aún piensan que su bebé de 30 años no tiene novio, ni sexo, ni mucho menos genitales. Cada vez que la madre de ella quiere venir a visitarla, ella le inventa mil excusas, y les miente a sus padres para no herirlos, o más bien, para no matarlos de un infarto, porque para ellos es pecado mortal (en la misma categoría de matar) que un hombre y una mujer vivan juntos sin haberse casado.
Al igual que ella, todos mentimos por alguna razón; no por maldad, sino por bondad, para no herir a otra gente, para evitar confrontaciones e impedir que se desate el Apocalipsis. Pero, tal vez, no nos damos cuenta de que así como nosotros repartimos mentiritas como canapés, con las mejores intenciones, nos tragamos a la par las mentiras que los demás nos brindan; en otras palabras, uno ya no sabe a quién creerle porque en el fondo todos somos algo mitómanos.
Las mentiras piadosas siguen un principio básico: decir lo que la gente quiere escuchar para no alterar el statu quo. Si nos dieran una silla por cada mentira que hemos dicho, seguramente cada uno podría tener su propio Maracaná. Cuántas veces hemos dicho: “¡mmm, delicioso!”, aunque la comida no sea apta ni para ratas de callejón. Cuántas veces hemos fingido cara de emoción, aunque el regalo que nos hayan dado sea un estropajo con forma de puerco espín. O cuántas veces hemos tenido que decir “qué bebé tan divino”, aunque parezca un engendro concebido entre Rossy de Palma y E.T.
No es hipocresía, es lubricante social que hace que nuestro mundo sea un poco más amable y menos cruel. Por eso, para irse de compras, lo más inteligente no es hacerlo con las amigas, porque ellas le dirán a uno que se ve bien hasta con un vestido de ganso (como le pasó a Björk), sino hacerse acompañar de su peor enemigo, que le dirá la cruda verdad, tal y como es.
Si usted quiere saber qué tan mentirosa es, no se lo pregunte a alguien, porque seguramente le dirá alguna mentira. Dese cuenta usted misma, haga un diario con un inventario de las mentiritas que dice al día, tal y como hacen los comedores compulsivos que toman nota de todo lo que ingieren para contar sus calorías. Analice qué tipo de mentiras dice, a quién y con qué intenciones; si dice más de 50 al día, considere dedicarse a la actuación o la política, que es casi lo mismo.
Lo cierto es que toda mentira que hayamos dicho es como un bumerán que lanzamos y que en cualquier momento puede regresar y cachetearnos por habladores de merde, como le pasó a cierta amiga. Su mejor amiga estaba saliendo con un tipo que era francamente un petardo, pero cuando le preguntaba a ella qué tal le parecía su levante, ella, para no romperle el corazón, le decía siempre “chévere, chévere”, como para no seguir hablando del tema. Pues el tiro le salió por la culata, pues su amiga le trajo de sorpresa al gemelo de su levante para que saliera con ella. Por eso, hay que adherirse a la regla de oro: cuando no tengas nada bueno para decir, lo mejor es quedarte callado.
Antes de finalizar esta columna, mi amiga, la del concubinato, decidió envalentonarse y decirle la verdad a su mamá, y a ésta no le dio una embolia ni desheredó a su hija, ni mucho menos mandó a capar a su novio, como ella pensaba, sino que fue muy comprensiva y ya compró tiquetes para viajar a visitarlos. Muchas veces pensamos que la verdad puede ser tan fea, peluda, explosiva e hiriente que puede matar a alguien, pero, la verdad de la verdad, es que decirla es casi siempre menos peor de lo que nos imaginamos.
La verdad es un bien escaso hoy en día, por eso, hay que valorar a las personas que tienen los cojones y los ovarios para decirla y aceptarla como es